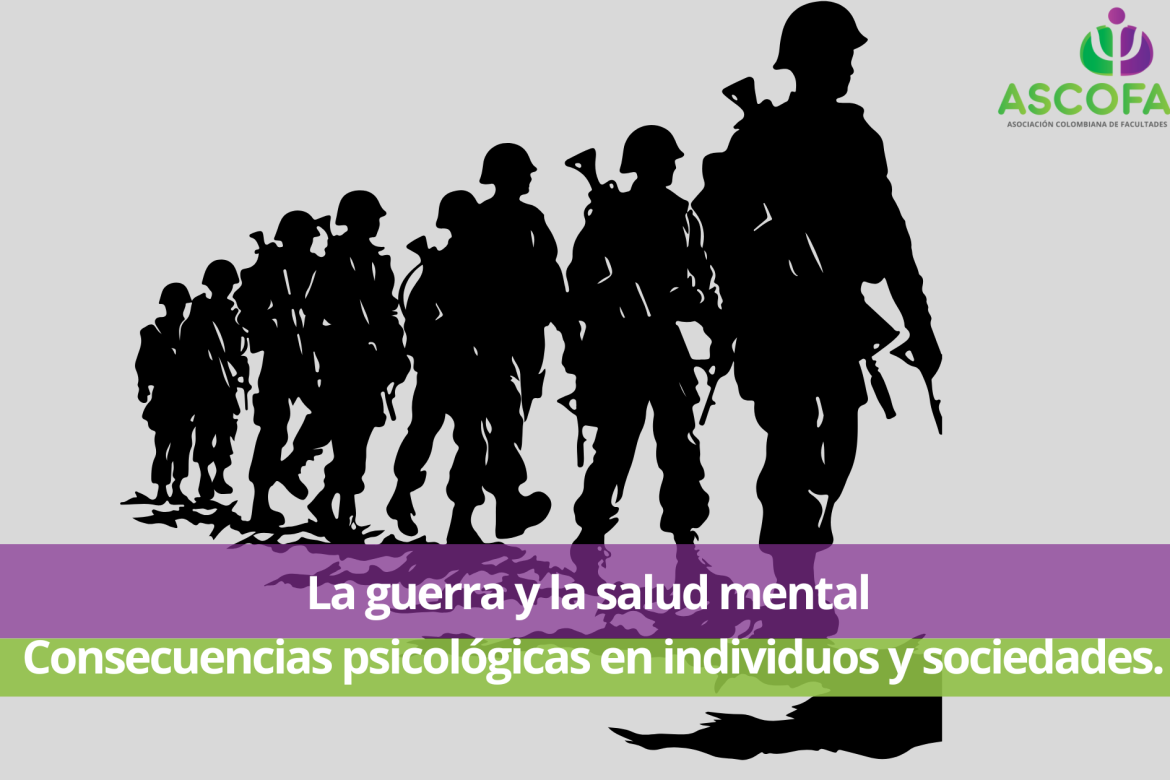Introducción
Actualmente, diferentes países están enfrentando conflictos políticos que han desencadenado guerras. Ejemplos recientes incluyen Ucrania, Palestina y la región del Catatumbo en Colombia. Estos conflictos generan diversas formas de violencia que afectan tanto a los individuos como a las sociedades de manera permanente. Además, los efectos negativos en la salud mental pueden persistir años después de los hechos.
En muchas ocasiones, los estados no consideran los efectos a largo plazo de la guerra, enfocándose en solucionar problemáticas inmediatas sin atender el ciclo de violencia que se perpetúa en estos escenarios.
La Guerra y el Ciclo de Violencia
Según Rubio-León et al. (2024), la violencia perpetúa inequidades económicas, violencia estructural e injusticias sociales. Estas interactúan entre sí, manteniendo un ciclo intergeneracional de violencia.
La guerra no solo genera daños físicos, sino también psicológicos, los cuales pueden afectar gravemente a las víctimas, tanto a corto como a largo plazo. Estos efectos pueden desencadenar un ciclo intergeneracional de violencia, donde el trauma experimentado por una generación se transmite a la siguiente a través de patrones de crianza, dificultades emocionales y respuestas agresivas aprendidas en contextos de conflicto.
Consecuencias Psicológicas de la Guerra
De acuerdo con Peña et al. (2007), algunos de los efectos psicológicos de la guerra incluyen:
- Agresividad y explosiones de ira
- Trastornos de sueño y pesadillas
- Ansiedad y depresión
- Estrés postraumático (TEPT)
- Sentimientos de soledad y abandono
- Trastornos de conducta y dificultades en la comunicación
- Aislamiento social y pérdida de autoestima
Asimismo, las víctimas pueden sufrir de intimidaciones, torturas, abusos sexuales, homicidios, suicidios, alcoholismo y drogadicción, entre otras problemáticas graves.
Impacto en Refugiados y Desplazados
En el caso de refugiados que han sufrido situaciones traumáticas severas, se ha encontrado una alta comorbilidad entre TEPT y suicidio, alcanzando el 95% en algunos estudios. Las reacciones psicóticas y el abuso de sustancias también son comunes entre estas poblaciones (Piñeros-Ortiz et al., 2021).
Durante el conflicto, los niños y adolescentes pueden desarrollar miedo crónico, retroceso en habilidades adquiridas, hiperactividad, tristeza, ira y sentimientos de culpa. En el periodo de posconflicto, la ansiedad y la depresión persisten, con un aumento de los síntomas cuando la violencia ha sido dirigida hacia sus padres o familias.
Consecuencias Psicosociales
Las dificultades en la construcción de la identidad y subjetividad son una de las principales consecuencias psicosociales. Niños y adolescentes expuestos a la guerra pueden asumir roles adultos prematuros, involucrarse en actividades laborales y tomar decisiones que justifican la violencia (Rubio-León et al., 2024).
Otras consecuencias incluyen:
- Bajo desempeño educativo y dificultades de aprendizaje
- Compromiso de funciones cognitivas como memoria y atención
- Exposición a explotación sexual y consumo de sustancias psicoactivas
- Problemas de adaptación social y prejuicios sociales derivados del conflicto
Resiliencia y Factores Protectores
A pesar de los impactos negativos, algunos factores pueden ayudar a mitigar los efectos del trauma. Entre estos se encuentran el apoyo familiar y social, el sentido de agencia, la inteligencia emocional y la empatía. Los niños que logran restablecer lazos afectivos con algún miembro de su familia muestran mejores resultados en el tratamiento de las secuelas psicológicas (Piñeros-Ortiz et al., 2021).
Conclusión
Los efectos de la guerra en la salud mental son profundos y duraderos. No solo afectan a las personas directamente involucradas en el conflicto, sino que también impactan a las generaciones futuras. Es crucial cambiar la percepción social de que los efectos de la guerra son solo inmediatos y reconocer su impacto a largo plazo.
Las intervenciones en salud mental deben enfocarse no solo en la atención clínica, sino también en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de la resiliencia y la promoción de estrategias que prevengan la perpetuación del ciclo de violencia.
Referencias
- Peña Galbán, L. Y., Espíndola Artola, A., Cardoso Hernández, J., & González Hidalgo, T. (2007). La guerra como desastre. Sus consecuencias psicológicas. Humanidades Médicas, 7(3). Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202007000300005&lng=es&tlng=es.
- Piñeros-Ortiz, S., Moreno-Chaparro, J., Garzón-Orjuela, N., Urrego-Mendoza, Z., Samacá-Samacá, D., & Eslava-Schmalbach, J. (2021). Consecuencias de los conflictos armados en la salud mental de niños y adolescentes: revisión de revisiones de la literatura. Biomédica, 41(3), 424-448. https://doi.org/10.7705/biomedica.5447
- Rubio-León, D. C., Cano-Sierra, L., Reyes-Rivera, M. J., Abitbol, P., García-Padilla, D., Forero-García, S. L., & López-López, W. (2024). “With mental health and land, we have enough to live”. Social determinants of mental health in fifteen conflict-affected municipalities of Montes de María, Colombia: an exploratory mixed method study. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4831513/v1
¿Y tú qué opinas?