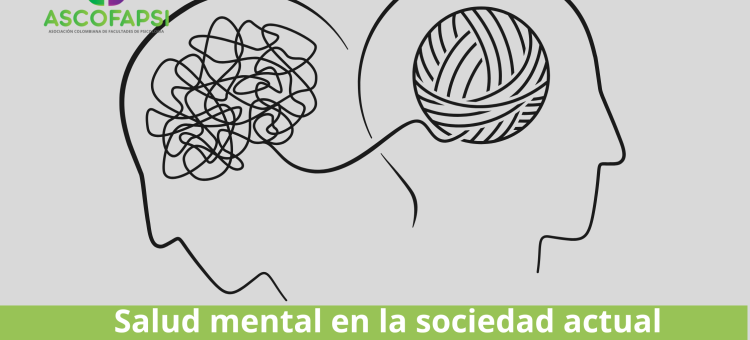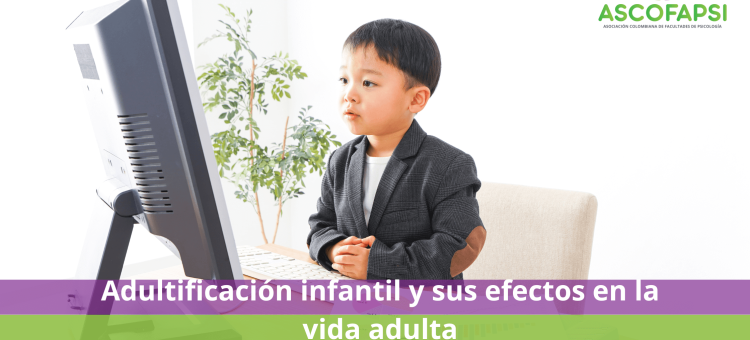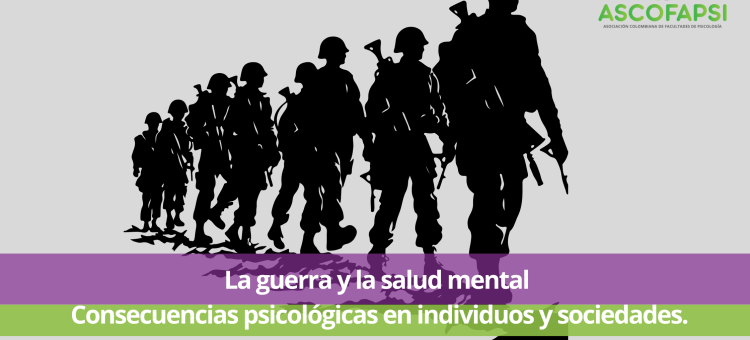Un mes para crear conciencia global
Cada año, el mes de la salud mental nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional y psicológico. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2025), esta conmemoración representa “una oportunidad global para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar la acción sobre problemas de salud mental en todo el mundo”. Su propósito es reducir el estigma, promover la empatía y movilizar esfuerzos para mejorar el acceso a los servicios de salud mental.
Propósito de la conmemoración
Según Brown University Health (2024), el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental es una iniciativa que busca educar al público sobre las enfermedades mentales, apoyar la investigación, reducir el estigma y celebrar los procesos de recuperación. La desinformación y los prejuicios suelen impedir que las personas busquen ayuda, por lo que visibilizar estas problemáticas es esencial para promover una sociedad más compasiva y consciente.
Así, la finalidad de este mes es abrir espacios de conversación, educación y sensibilización sobre cómo los trastornos mentales afectan la vida cotidiana, fortaleciendo redes de apoyo entre familiares, amigos y cuidadores. Además, facilita la recaudación de fondos, la creación de redes de apoyo y el impulso de políticas públicas que fortalezcan la atención psicológica y psiquiátrica.
Objetivos clave del Mes de la Salud Mental
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la concienciación en salud mental no solo implica hablar de enfermedad, sino también de bienestar integral, empatía y prevención. Por lo cual las metas de esta campaña incluyen:
- Educar al público sobre las condiciones de salud mental y su impacto.
- Reducir el estigma mediante el diálogo y la aceptación.
- Promover la intervención temprana y el acceso al tratamiento.
- Difundir recursos de apoyo y servicios de emergencia.
- Fomentar la solidaridad y reducir la sensación de aislamiento.
- Impulsar políticas públicas y financiamiento para mejorar la atención.
- Promover prácticas de autocuidado y bienestar emocional. (National Council for Mental Wellbeing, 2025)
¿Qué es la salud mental y por qué debemos cuidarla?
Teniendo en cuenta lo anterior, UNICEF (2025) define la salud mental como un estado de bienestar que nos permite llevar una vida plena, disfrutar de nuestras actividades, mantener relaciones significativas y contribuir a la sociedad. No se trata únicamente de la ausencia de trastornos mentales, sino de una base esencial para el bienestar general. Esta es la clave del mes de la salud mental, pues el estigma en torno a estas temáticas continúa siendo una barrera que genera silencio, miedo y falta de acceso al tratamiento.
Determinantes sociales de la Salud Mental
Estas barreras y factores que influyen en el cuidado de la salud mental están profundamente atravesados por los determinantes sociales de la salud, definidos por la OPS (2025) como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana”. Estos determinantes se dividen en dos grandes grupos: los estructurales y los intermedios.
Los determinantes estructurales abarcan el contexto socioeconómico y político en el que se produce y distribuye el poder, los recursos y las oportunidades de manera desigual entre distintos grupos sociales, según factores como la clase social, el género o la etnia. Estas desigualdades generan inequidades en la salud y el bienestar, afectando directamente el acceso y la atención a la salud mental.
Por su parte, los determinantes intermedios se refieren a las condiciones más cercanas a la vida cotidiana: el empleo, la vivienda, el transporte, el entorno social y las condiciones psicosociales. Todos estos factores moldean la manera en que las personas experimentan, expresan y gestionan su salud mental.
La interacción entre ambos tipos de determinantes crea contextos que pueden favorecer o limitar el diálogo sobre salud mental, influyendo en si las personas se sienten seguras para hablar de sus emociones, buscar apoyo y recibir comprensión en sus comunidades. Por ello, abordar la salud mental implica también reconocer las desigualdades sociales que impiden a muchos acceder a espacios de cuidado y expresión emocional.
Hablar salva vidas
Debido a lo anterior, se comprende que el continuar conversando abiertamente sobre salud mental sigue siendo una de las herramientas más poderosas para romper barreras y reducir el estigma. Como enfatiza UNICEF (2025), hablar sobre salud mental salva vidas porque permite que más personas se sientan comprendidas, acompañadas y con esperanza.
Nadie debería enfrentar sus problemas en soledad, y el mantener estas chalas permite que las personas, sin importar su situación, sepan que no están solas y que pueden y merecen pedir ayuda. Recordando que pedir ayuda es un acto de valentía que puede marcar la diferencia entre el silencio y la recuperación.
Referencias
- Organización Panamericana De La Salud (OPS/OMS). 2025. Día Mundial de la Salud Mental 2025. https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-mental-2025
- National Council for Mental Wellbeing. (2025). Mental Health Awareness Month 2025 – National Council. https://www.thenationalcouncil.org/mental-health-awareness-month/
- Brown University Health. (2024). The Importance of Mental Health Awareness Month | Brown University Health. https://www.brownhealth.org/be-well/importance-mental-health-awareness-month
- Organización Panamericana De La Salud (OPS/OMS). 2025.Determinantes sociales de la salud. https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud
- Legado Solidario, UNICEF. (2025). Cuidar de la salud mental: un reto global. https://legadosolidario.unicef.org.co/conecta-con-unicef/cuidar-de-la-salud-mental-un-reto-global
¿Y tú qué opinas?