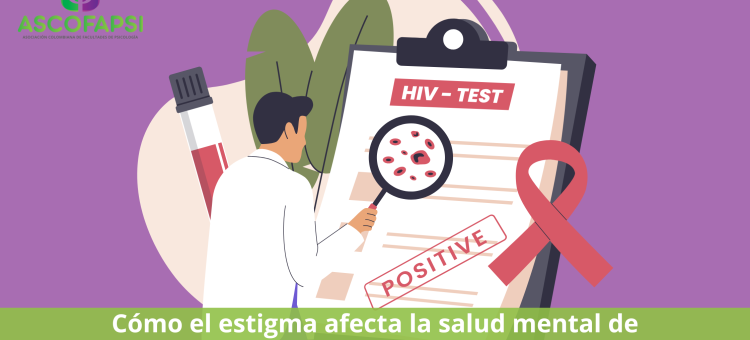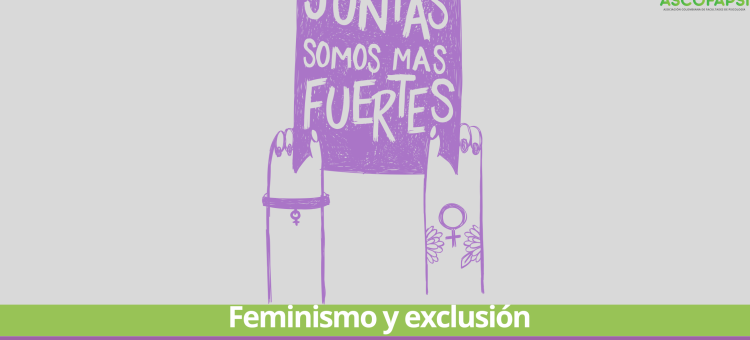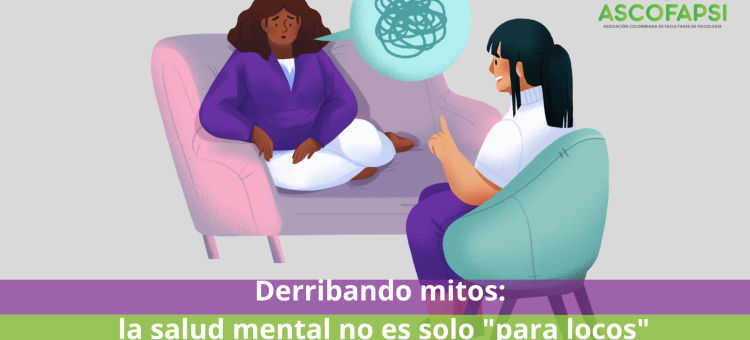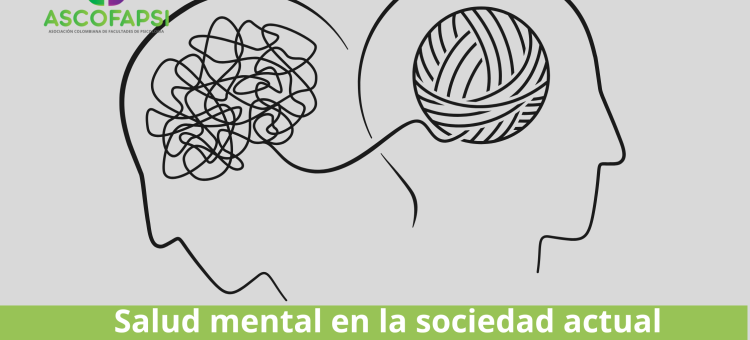La asexualidad es una de las orientaciones sexuales menos conocidas y, como consecuencia, una de las más incomprendidas. La falta de conocimiento sobre esta sexualidad lleva a que muchas personas la perciban como algo inexistente, un “invento” o incluso una enfermedad. Sin embargo, es esencial comprender la asexualidad para fomentar la aceptación y el respeto hacia quienes se identifican con esta orientación.
¿Qué es la Asexualidad?
La asexualidad es una orientación sexual definida por la ausencia de atracción sexual o de deseo intrínseco por mantener relaciones sexuales, a diferencia del celibato, que es una decisión de abstenerse de la actividad sexual, la asexualidad es una parte intrínseca de quiénes son las personas, tal como otras orientaciones sexuales (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
Según estimaciones, alrededor del 1% de la población se identifica como asexual (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001). Sin embargo, la asexualidad abarca una amplia gama de experiencias, desde la ausencia total de deseo sexual hasta la presencia de diferentes tipos de atracción no sexual.
Tipos de Atracción en Personas Asexuales
Las personas asexuales pueden experimentar diferentes formas de atracción, tales como atracción romántica, estética o sensual. Estas atracciones no están necesariamente vinculadas al deseo sexual. Por ejemplo, la atracción romántica implica el deseo de involucrarse emocionalmente con otra persona, mientras que la atracción estética se refiere a la apreciación de la apariencia física de alguien, y la atracción sensual involucra el deseo de compartir actividades no sexuales, como abrazos o caricias (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
La Excitación Sexual y la Asexualidad
En algunas personas asexuales, la excitación sexual (a veces confundida con “libido”) puede ocurrir de manera regular, aunque no está asociada con el deseo de buscar una pareja sexual. Algunas personas pueden masturbarse ocasionalmente, pero no sienten un deseo intrínseco de mantener relaciones sexuales. Otras personas asexuales pueden experimentar poca o ninguna excitación sexual, lo que se denomina “asexuales no libidoístas” (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
Así, se comprende que la asexualidad no es una enfermedad o un trastorno médico, como se mencióna en Asexuality Handbook (n.d) la asexualidad es reconocida como una orientación sexual y, por lo general, una condición que dura toda la vida, debio a esto, la asexualidad no se considera un trastorno hormonal, dado que estos trastornos suelen presentarse en un momento determinado provocando un cambio en la frecuencia o la forma en que una persona experimenta la libido, no si la persona siente atracción sexual.
Para que esta falta de atracción sea considerada parte de un trastorno, este debe de causar angustia personal, mientras que la asexualidad no se considera un problema que deba corregirse (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
Relaciones Personales y Asexualidad
De este modo, la falta de atracción sexual no limita las necesidades emocionales de las personas asexuales. Algunas pueden desear relaciones románticas, mientras que otras pueden sentirse más satisfechas con relaciones cercanas de amistad o incluso preferir la soltería (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001). Sin embargo, dado que la comunidad asexual es pequeña, muchas personas asexuales se encuentran en relaciones mixtas con personas sexuales, lo que puede generar desafíos que requieren compromiso y comprensión mutua, en donde la comunicación, la cercanía, la diversión y la confianza son elementos esenciales (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
Grisexualidad y Demisexualidad
Siendo que la asexualidad es un espectro, existen diferentes experiencias dentro de esta, la grisexualidad y la demisexualidad son subcategorías dentro del espectro de la asexualidad, y están relacionadas con la experiencia de la atracción sexual, aunque de manera más específica y matizada.
- Grisexualidad
: Las personas que se identifican como grissexuales experimentan atracción sexual de manera muy rara o bajo circunstancias muy específicas. Esto significa que no sienten atracción sexual con frecuencia, pero pueden experimentarla ocasionalmente, lo cual las coloca en un punto intermedio entre la asexualidad y la sexualidad. En algunos casos, la atracción puede ocurrir solo después de una conexión emocional o en circunstancias excepcionales.
- Demisexualidad
: Las personas demisexuales solo experimentan atracción sexual después de haber formado un vínculo emocional fuerte con alguien. Esto significa que la atracción sexual no ocurre en ausencia de una conexión emocional significativa, lo que las coloca también en el espectro de la asexualidad. La demisexualidad se distingue de la sexualidad típica en que la atracción sexual no es automática ni inmediata, sino que depende de la relación emocional.
Asexualidad y Actitudes hacia el Sexo
En cuanto a las actitudes hacia el sexo, las personas asexuales pueden tener diferentes posturas, las cuales provienen de la sociedad, en donde las actitudes hacia el sexo suelen dividirse en tres categorías: sex-positivas, sex-neutrales y sex-negativas.
Las actitudes sex-positivas promueven representaciones saludables de la sexualidad en los medios y el acceso a servicios de salud sexual, mientras que las actitudes sex-negativas tienden a censurar el contenido sexual y consideran el sexo solo apropiado dentro de relaciones comprometidas.
Este tipo de actitudes hacia el sexo pueden provenir de la cultura, la familia, entro otros, y afectan la forma como todas las personas interactuan con el sexo, por lo cual estas actitudes interactuan con las posturas de las personas asexuales hacia el sexo, causando una experiencia única en cada persona (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
La Asexualidad en la Sociedad
Estas ideas sobre la sexualidad, llevan a problemás específicos a la comunidad asexual. Las personas asexuales, como cualquier otra orientación sexual, enfrentan una serie de dificultades dentro de la sociedad, muchas de las cuales surgen debido a la falta de comprensión, estigmatización y los prejuicios existentes hacia la asexualidad, algunas de las principales dificultades que las personas asexuales pueden enfrentar son (King’s College London, 2025) :
1. Falta de comprensión y visibilidad
Una de las principales dificultades para las personas asexuales es la falta de comprensión y visibilidad en la sociedad. A pesar de que la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ ha crecido en las últimas décadas, la asexualidad sigue siendo una orientación sexual poco conocida y frecuentemente ignorada, tanto dentro como fuera de la comunidad. Esto puede hacer que las personas asexuales se sientan marginadas o invisibles. A menudo, las personas asexuales se ven obligadas a explicar constantemente su orientación y su validez, lo que puede ser agotador y emocionalmente desgastante.
2. Estigmatización y prejuicios
Las personas asexuales son a menudo estigmatizadas o malinterpretadas, y se les asocia erróneamente con la falta de deseo o interés en formar conexiones emocionales. En muchos casos, se les percibe como “raras”, “frías”, o “defectuosas” por no experimentar atracción sexual, lo cual perpetúa la idea de que hay algo “incorrecto” o “anormal” en su orientación. Estos prejuicios no solo provienen de la sociedad en general, sino también de la comunidad LGBTQ+, donde las personas asexuales a veces no se sienten completamente aceptadas.
3. Presión para ser sexualmente activos
Existe una fuerte presión social para que todas las personas sean sexualmente activas en algún momento de sus vidas, y las personas asexuales a menudo enfrentan expectativas de participar en actividades sexuales, ya sea por conformidad social o por presiones dentro de relaciones personales. Esta presión puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando la persona asexual siente que no tiene el deseo o la atracción para participar en actividades sexuales, pero se siente obligada a hacerlo para cumplir con las expectativas de su entorno.
4. Desafíos en las relaciones personales y románticas
Las personas asexuales pueden enfrentar dificultades en sus relaciones personales y románticas debido a la falta de entendimiento sobre su orientación. En relaciones románticas, especialmente con personas alógenas (no asexuales), puede haber desajustes en las expectativas sexuales, lo que puede generar conflictos y malentendidos. La falta de atracción sexual puede ser vista por algunas parejas como un rechazo o como una señal de que la relación no es exitosa, lo que puede llevar a rupturas o tensiones. Para las personas asexuales, es importante encontrar una pareja que comprenda y respete sus límites y deseos, pero esto no siempre es fácil de lograr en una sociedad que da mucha importancia al sexo en las relaciones.
5. Falta de representación en los medios
La representación de personas asexuales en los medios es casi inexistente o, cuando aparece, suele ser incorrecta o estigmatizada. Esto contribuye a la invisibilidad de la asexualidad y a la perpetuación de mitos y estereotipos. Las pocas veces que las personas asexuales son representadas en películas, series o literatura, suelen ser personajes marginados, “extraños”, o que simplemente no encajan con los estándares tradicionales de lo que se considera “normal” o “deseable”. Esta falta de representación contribuye a que las personas asexuales se sientan incomprendidas o poco valoradas.
6. Supuesta falta de “normalidad” en la vida sexual
En muchas culturas, la sexualidad es vista como un componente esencial de la identidad humana, y la falta de interés o atracción sexual es vista como algo “anómalo”. Esta creencia se extiende a las personas asexuales, quienes a menudo se enfrentan a comentarios o críticas sobre cómo pueden tener una vida plena o feliz sin una vida sexual activa. Los sistemas de creencias tradicionales a menudo no reconocen que la felicidad o la satisfacción personal no dependen únicamente de la actividad sexual, lo que puede generar inseguridad y falta de aceptación para quienes se identifican como asexuales.
7. Dificultades en el proceso de autodescubrimiento
Al ser una orientación sexual menos conocida y reconocida, las personas asexuales pueden experimentar dificultades durante el proceso de autodescubrimiento. Puede ser difícil identificar o aceptar la asexualidad si no se tiene un modelo claro o un lenguaje adecuado para describirla. Además, las personas asexuales pueden enfrentarse a la confusión al cuestionarse si deben sentirse atraídas sexualmente o si existe algo “equivocado” en no experimentar ese tipo de atracción. Este proceso puede ser especialmente complicado si la persona asexual crece en una sociedad que constantemente refuerza la importancia del sexo en las relaciones.
8. Discriminación dentro de la comunidad LGBTQ+
Aunque las personas asexuales forman parte de la comunidad LGBTQ+, a menudo experimentan discriminación o falta de apoyo por parte de otros miembros de esta comunidad. Algunos consideran que la asexualidad no es una orientación válida dentro de las luchas por los derechos sexuales y reproductivos. Las personas asexuales pueden sentirse excluidas o ignoradas dentro de la misma comunidad que debería apoyarlas, lo que puede afectar su autoestima y su sentido de pertenencia.
9. Problemas en la salud sexual y reproductiva
Debido a la falta de comprensión sobre la asexualidad, las personas asexuales a menudo enfrentan problemas dentro del sistema de salud. Los profesionales médicos pueden hacer preguntas insensibles o inapropiadas sobre la vida sexual de una persona asexual, o incluso pueden asumir que los problemas de salud de la persona están relacionados con una falta de actividad sexual. Además, las personas asexuales pueden ser presionadas para recibir tratamientos o terapias para “curar” lo que se percibe erróneamente como una disfunción sexual o un problema hormonal.
10. Educación deficiente sobre la asexualidad
La falta de educación y recursos sobre la asexualidad en la sociedad y en las instituciones educativas puede hacer que las personas asexuales se sientan excluidas o incomprendidas. El currículo escolar y las conversaciones sobre sexualidad suelen centrarse en relaciones heterosexuales y sexuales, dejando de lado la diversidad de orientaciones sexuales, incluida la asexualidad. Esta falta de información puede dificultar que las personas asexuales se identifiquen, encuentren apoyo y construyan una comunidad de pares que los comprenda.
11. Dificultades en la integración de la identidad asexual con otras identidades
Las personas asexuales a menudo deben navegar una intersección de identidades, ya que pueden identificarse además con otras etiquetas como “heterosexuales”, “homosexuales”, “bisexuales”, “transgéneros”, entre otros. Integrar la asexualidad con otras identidades puede ser complejo, especialmente cuando la sociedad no acepta la asexualidad como una orientación válida o cuando se enfrenta a la presión de la heteronormatividad.
Mitos Comunes sobre la Asexualidad
- La asexualidad es una fase:
La asexualidad no es una fase, sino una orientación sexual válida. Las personas asexuales pueden saber desde una edad temprana que no tienen atracción sexual hacia otros, y esto persiste a lo largo de sus vidas (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
- Es un trastorno mental o causado por trauma:
La asexualidad no es un trastorno mental. Algunos asexuales pueden haber experimentado traumas, pero estos no son la causa de su orientación. Según un censo de la comunidad asexual realizado en 2015, solo el 5% de los encuestados asociaron la asexualidad con problemas de salud mental (King’s College London, 2025).
- Las personas asexuales no pueden enamorarse:
Las personas asexuales pueden experimentar amor romántico, aunque sin la componente sexual. La asexualidad no impide que alguien forme relaciones amorosas o afectivas (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
4. Las personas asexuales no tienen relaciones sexuales:
Un mito común es que las personas asexuales no participan en relaciones sexuales en absoluto. Si bien es cierto que la asexualidad implica la ausencia de atracción sexual, eso no significa necesariamente que las personas asexuales no puedan tener relaciones sexuales. Muchas personas asexuales pueden tener relaciones sexuales por razones como la conexión emocional, para complacer a una pareja, o para tener hijos, entre otras razones. Sin embargo, la diferencia clave es que la atracción sexual no es la motivación principal para participar en estas actividades (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
5. Las personas asexuales no experimentan atracción de ninguna forma: Otro mito es que las personas asexuales no experimentan atracción en absoluto, ya sea romántica o sexual. En realidad, las personas asexuales pueden experimentar atracción romántica, platónica y emocional, solo que no experimentan atracción sexual hacia los demás. De hecho, la asexualidad está en un espectro, y algunas personas asexuales, como los grissexuales o los demisexuales, pueden experimentar atracción sexual en circunstancias muy específicas o después de desarrollar una conexión emocional fuerte(Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
6. Las personas asexuales son simplemente célibes: La idea de que las personas asexuales son solo personas que han decidido no tener sexo es otro mito común. La asexualidad no se trata de una elección ni de una preferencia por el celibato, sino de una orientación sexual genuina en la que la atracción sexual está ausente o es muy limitada. A diferencia del celibato, que es una decisión consciente de no participar en actividades sexuales, la asexualidad está relacionada con la falta de atracción sexual inherente(Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
7. Las personas asexuales no disfrutan de la intimidad: Existe la idea errónea de que las personas asexuales son frías o no disfrutan de la intimidad. Sin embargo, muchas personas asexuales disfrutan de formas de intimidad emocional, física o afectiva que no incluyen el sexo. Las personas asexuales pueden disfrutar de abrazos, besos, tomar de la mano, o pasar tiempo juntos sin que haya un componente sexual involucrado. La falta de atracción sexual no implica la falta de deseo de cercanía o de vínculos afectivos (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
8. Las personas asexuales simplemente no han encontrado a la persona adecuada: Este mito asume que si una persona asexual encontrara la “persona adecuada”, cambiarían y experimentarían atracción sexual. Sin embargo, la asexualidad no es algo que dependa de la persona con la que se está; es una orientación sexual que no cambia dependiendo de la pareja. Las personas asexuales pueden estar en relaciones satisfactorias y amorosas sin experimentar atracción sexual por sus parejas, lo que resalta la importancia de la conexión emocional, romántica o afectiva en lugar de la atracción sexual (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
9. La asexualidad es un concepto nuevo: Muchas personas creen que la asexualidad es una orientación sexual moderna, pero en realidad, la asexualidad ha existido siempre. Lo que ha cambiado en las últimas décadas es la visibilidad y la aceptación de la asexualidad como una identidad válida. Con el tiempo, las personas asexuales han comenzado a tener un lenguaje y una comunidad para describir y afirmar su experiencia, lo que ha aumentado la visibilidad de esta orientación sexual (Red de Visibilidad y Educación sobre Asexualidad, 2001).
Conclusión
La asexualidad es una orientación sexual legítima que forma parte de la diversidad humana. Desafortunadamente, sigue siendo una orientación mal comprendida, lo que lleva a la perpetuación de mitos y estigmas. Sin embargo, a medida que se incrementa la visibilidad de la comunidad asexual y se promueve una mayor educación sobre el tema, se espera que las personas asexuales puedan vivir en un mundo más inclusivo y comprensivo. El apoyo familiar y social es fundamental para ayudar a las personas asexuales a sentirse aceptadas y valoradas por quienes son.
Referencias
- Overview | The Asexual Visibility and Education Network | Asexuality.org. (2001). https://www.asexuality.org/?q=overview.html
- Asexuality, Attraction, and Romantic Orientation – LGBTQ Center. (2021, July 1). LGBTQ Center. https://lgbtq.unc.edu/resources/exploring-identities/asexuality-attraction-and-romantic-orientation/
- King’s College London. (2025). Asexual people face ignorance and intolerance in UK, study suggests. King’s College London. https://www.kcl.ac.uk/news/asexual-people-face-ignorance-and-intolerance-in-uk-study-suggests
- Asexuality Handbook (n.d.). What if I just have a hormone imbalance? https://www.asexuality-handbook.com/faq/what-if-i-just-have-a-hormone-imbalance
¿Y tú qué opinas?