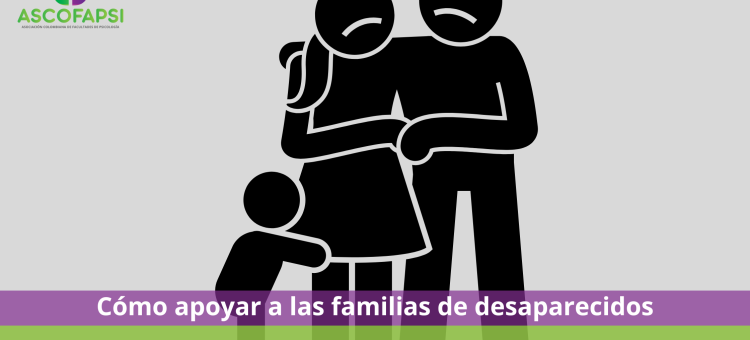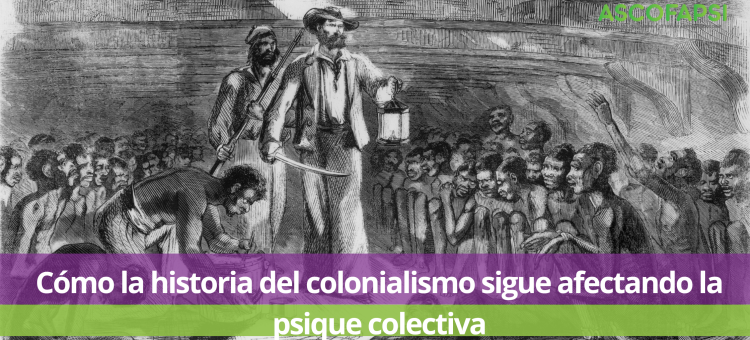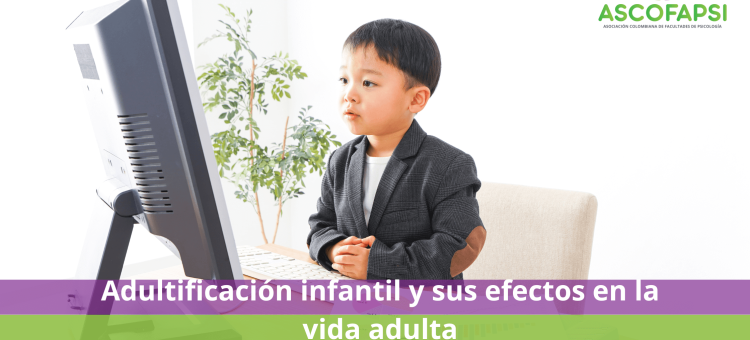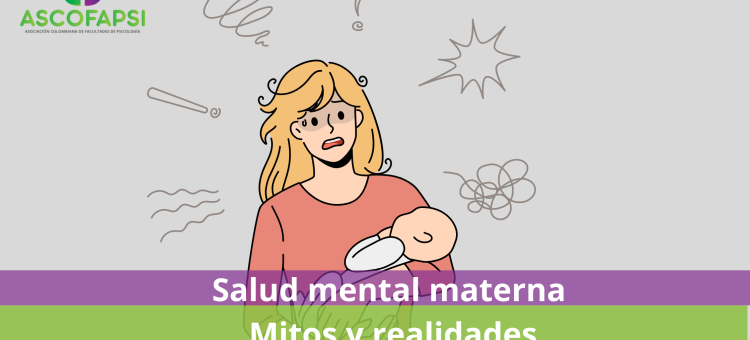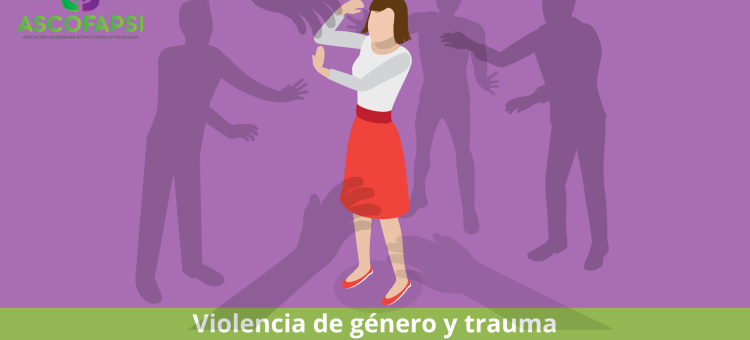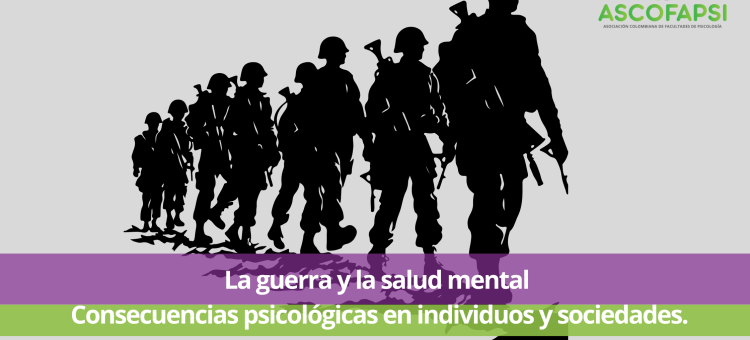Cómo apoyar a las familias de desaparecidos
Teniendo en cuenta los efectos psicológicos de la desaparición forzada en sus familias, es necesario ofrecer un apoyo adecuado que evite generar nuevas formas de sufrimiento, como la victimización secundaria. Las familias afectadas experimentan una pausa abrupta en sus vidas, que puede llevarlas al aislamiento social y a un duelo incompleto, con consecuencias negativas a largo plazo en su salud mental (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).
El papel de las organizaciones de víctimas
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), las organizaciones de víctimas han sido espacios privilegiados para expresar emociones, construir memoria y fortalecer el afrontamiento colectivo. Estos espacios permiten:
- Expresar libremente el dolor sin temor a preocupar al entorno familiar.
- Compartir el sufrimiento, combatir la soledad y construir una red de apoyo emocional.
- Participar activamente en la búsqueda de verdad y justicia.
- Dignificar la memoria de los seres queridos a través de rituales y acciones simbólicas.
- Contribuir a la reconstrucción de redes sociales y de la ciudadanía afectada por el conflicto armado.
Acompañamiento entre pares
Las organizaciones como Familiares Colombia han enfatizado el valor del apoyo mutuo. El acompañamiento entre personas que han vivido la desaparición forzada fortalece la organización y brinda contención emocional a quienes enfrentan esta experiencia recientemente (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).
Transformación emocional y construcción de identidad
La participación en organizaciones sociales permite transformar emociones como el miedo, la rabia o la impotencia en acciones colectivas. Asimismo, posibilita una resignificación de la identidad: de víctima a sobreviviente, generando un sentido de pertenencia y propósito en la lucha por la justicia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).
Apoyo práctico y emocional del entorno
Las personas cercanas a una familia afectada también pueden brindar un soporte valioso. Como señala Russell (2024), muchas veces basta con estar disponibles, ofrecer compañía o ayudar con tareas cotidianas como hacer compras, preparar alimentos o cuidar niños. No se trata de resolver la situación, sino de acompañar con empatía, sin invadir ni juzgar.
Qué decir y cómo actuar
Decir frases como: “¿Qué necesitas hoy?” o “Estoy aquí si quieres hablar” puede ser más efectivo que preguntar por detalles de la desaparición. Escuchar sin emitir juicios ni ofrecer soluciones es fundamental, ya que las preguntas pueden aumentar la angustia y no siempre hay respuestas disponibles (Russell, 2024).
Evitar la especulación y fomentar la privacidad
Es importante no difundir información no confirmada ni responder a la curiosidad de terceros. La familia necesita confianza y protección frente a rumores o juicios públicos. Ayudar puede significar actuar con discreción y canalizar los esfuerzos hacia la búsqueda de soluciones o el apoyo emocional (Russell, 2024).
Apoyo sostenido en el tiempo
El impacto de una desaparición no desaparece con el tiempo. Muchas familias continúan esperando noticias durante años, viviendo lo que se conoce como “pérdida ambigua”. Por ello, seguir recordando fechas importantes o compartir recuerdos positivos puede ser un acto significativo de acompañamiento (Russell, 2024).
Conclusión
Apoyar a las familias de personas desaparecidas implica sensibilidad, respeto y compromiso. Ya sea desde el acompañamiento entre iguales en organizaciones sociales o desde la ayuda cotidiana y afectiva del entorno, lo más importante es reconocer su dolor, no dejarles solos y seguir promoviendo la memoria, la verdad y la justicia.
Referencias
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). Tomo III – Entre la incertidumbre y el dolor: impactos psicosociales de la desaparición forzada. https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/desaparicionForzada/libros-tomo3.html
- Russell, L. (2024, February 19). Supporting someone who has a missing loved one – Missing People. Missing People. https://www.missingpeople.org.uk/get-help/help-services/emotional-help/supporting-someone-who-has-a-missing-loved-one
¿Y tú qué opinas?